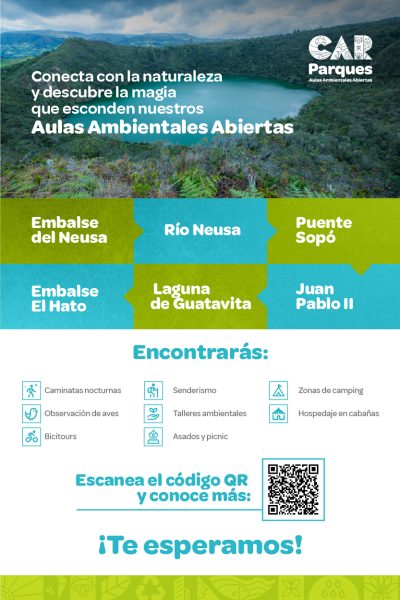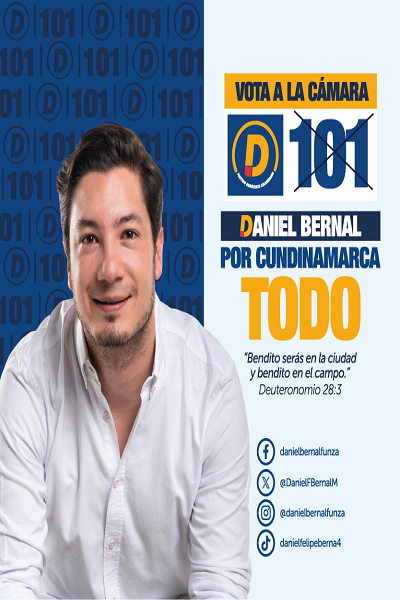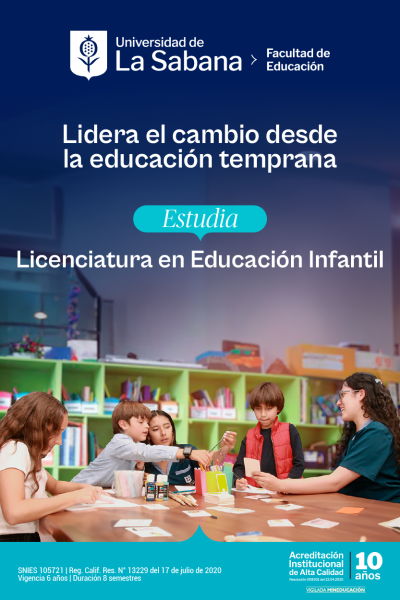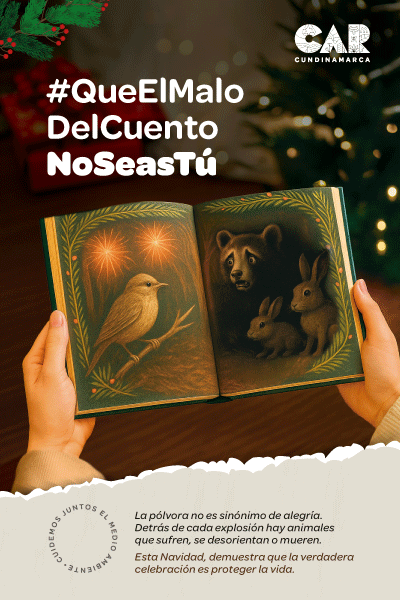Guardianes de lo Invisible: Los Saberes que Nos Hacen Ser

El patrimonio cultural inmaterial (PCI) constituye el alma viva de los territorios y de sus comunidades. Según la UNESCO (2003), comprende las expresiones, conocimientos, usos, técnicas y representaciones que los pueblos reconocen como parte esencial de su identidad. En este sentido, los saberes ancestrales son más que herencias del pasado: son el hilo invisible que une generaciones, territorios y formas de entender el mundo.
En la región de Sabana Centro y en los municipios de Cundinamarca, esos saberes se expresan en las manos que tejen, en las cocinas que conservan recetas milenarias y en las voces que transmiten historias de familia. No son costumbres decorativas ni reliquias del folclor; son capital cultural y social que sostiene la cohesión y la economía local. Cada práctica tradicional, cada feria gastronómica o artesanal, puede transformarse en una oportunidad de desarrollo cuando se construye con respeto y participación comunitaria.
Sin embargo, los procesos de urbanización y la globalización amenazan con borrar parte de esa memoria colectiva. Cada lengua, canto o técnica que desaparece significa la pérdida de una manera de pensar y sentir. En Colombia, más de 65 lenguas indígenas están en riesgo de extinción, un reflejo del olvido progresivo de nuestras raíces. La modernidad, al uniformar hábitos y gustos, ha provocado una “amnesia cultural” que nos aleja de los productos locales, de los oficios tradicionales y del valor simbólico de lo propio.
La UNESCO propone cinco ámbitos para comprender los saberes ancestrales: las tradiciones orales, las artes del espectáculo, los usos sociales y rituales, los conocimientos sobre la naturaleza y las técnicas artesanales tradicionales. Estos campos no solo sostienen la identidad, sino que aportan saber ambiental, solidaridad social y creatividad productiva. En Colombia existen leyes como la 1037 de 2006 y el Decreto 2941 de 2009 que buscan proteger el patrimonio inmaterial; sin embargo, ninguna norma sustituye la acción ciudadana. Cuidar la cultura depende de todos: de lo que enseñamos, de lo que consumimos y de lo que decidimos preservar o dejar morir.
Existen tres niveles de saber: el ancestral profundo, que conecta con la tierra y los ciclos naturales; el cotidiano, que se manifiesta en gestos y costumbres diarias; y el contemporáneo, que une tradición con tecnología para documentar, compartir y difundir con respeto. Mantenerlos vivos exige compromiso individual y colectivo.
En este marco, la Universidad de Cundinamarca, en su labor de interacción con las comunidades, desarrolló el pasado 15 de octubre un conversatorio en el que se resaltó la importancia de preservar los saberes ancestrales. El evento, realizado en alianza con la Fundación Conectando Ideas y el medio digital Estación de Sueños, convocó a líderes, docentes y ciudadanos de Cajicá a reflexionar sobre la urgencia de rescatar tradiciones locales. Se hizo un llamado a la comunidad para participar activamente en los espacios culturales impulsados por el municipio y por entidades privadas, fortaleciendo la apropiación social de los saberes y la memoria colectiva.
Conservar los saberes no es tarea exclusiva de los expertos; es una acción ciudadana y cotidiana. Enseñar a los niños las historias familiares, grabar los relatos de los mayores, cocinar con productos locales y valorar la palabra de nuestros pueblos son gestos que nos devuelven humanidad. La cultura no se preserva observándola desde lejos, sino viviéndola. Cada persona es guardiana de lo invisible: de esa memoria que, si no la cuidamos, se desvanece en el silencio.